Solaris, la obra magna de Stanislaw Lem, se escribió en 1961. ¿Y vengo yo ahora a hacer una reseña? Bueno, tengamos por seguro que ni este planeta ni aquel van a notar la diferencia, así que ¿por qué no? De todas formas vamos a empezar a poner las cartas sobre la mesa: aquí no se trata tanto de hacer un análisis pormenorizado de lo que ofrece el libro sino de capturar someramente qué me ha llamado la atención, qué pienso que podrá anclarse en la memoria en esta primera visita a la gelatina más famosa de la ciencia ficción.
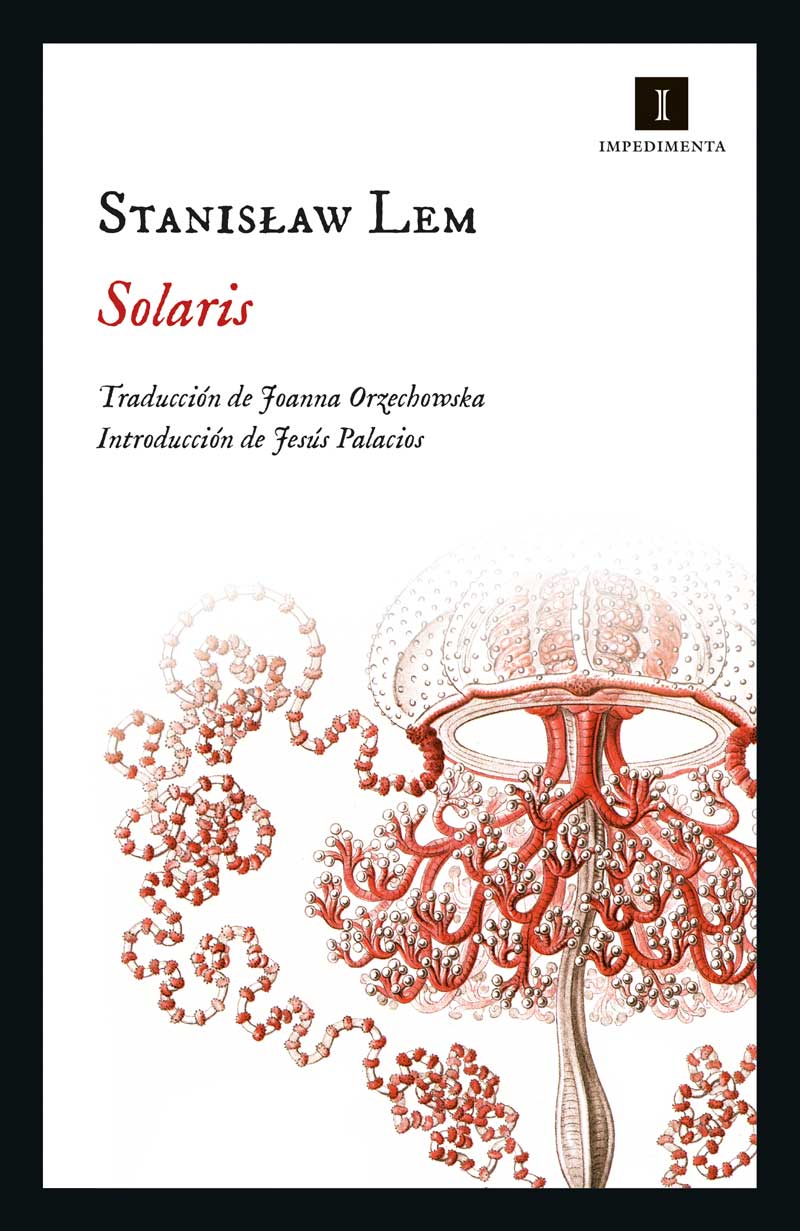
De primeras, creo que estamos ante un libro muy moderno. No ha habido casi nada que me indique que de la época en la que se escribió han pasado ya seis décadas. No hay una gran tecnología implicada en la acción de la novela. Son cosas que se suponen. El punto temporal de la historia se ubica en un futuro indeterminado y los humanos van y vienen sin mucha historia por el universo. De hecho, incluso han pasado muchos años desde las primeras expediciones a Solaris, por lo que se da por hecho que hay avances inimaginables para nuestro aquí y ahora. La ausencia de todo este acervo de cultura mecánica y científica supone un primer punto de partida muy diferente al de buena parte de otras obras del género, algunas de las cuales se complican sobremanera en este punto con menor o mayor acierto e interés. De este modo, en Solaris todo eso queda relegado a un segundo plano que permite focalizar la acción en una capa menos objetiva pero más profunda y empática.
Tal vez esa carencia de la presencia explícita de la alta tecnología es, queriendo o sin querer, una manera de realzar la parte psicológica y humana que tiene la obra. Porque la cosa aquí ya no va tanto de situar en primer plano lo que supone describir todo un planeta extraterrestre, habitado por esa extrañísima e incomprensible formación, sino de seguir los desvaríos -algunos en sentido literal- de las tres personas que se reúnen en la base científica que la humanidad mantiene en este mundo.
Hay aspectos muy obvios que podrían intuirse al hablar de lo que puede sentir alguien sometido a una aventura así. Sin ir más lejos, son frecuentes los estudios y los experimentos actuales acerca de cómo un ser humano puede soportar un viaje y una estancia en Marte, por ejemplo. Imaginen lo que es ir a un lugar que está “a billones de kilómetros”, como sitúa -algo abstractamente, ciertamente- Stanislaw Lem.

Soledad, aislamiento, absoluta desconexión, silencio, paranoias, alteraciones físicas de toda índole, psicosis… todo un catálogo de fases más o menos diagnosticables cuyo origen puede o no obedecer a las condiciones ambientales. Porque el reto mental que representa Solaris, y con esto vamos ahondando en el asunto, va más allá de los libros y de los estudios previos sobre el tema: la abundante solarística.
Es importante resaltar, para el entendimiento general del contexto que plantea la novela, que esta rama de la ciencia parece hallarse en un punto muerto en el que momento en el que encaramos la primera página. Los estudios sobre Solaris son extensos en calidad y cantidad pero es una rama que está de capa caída dado que, pese a toda la fenomenología, las expediciones continuas -hasta un millar de personas llegaron a coincidir allí, se dice-, y el entusiasmo inicial, la esperanza de profundizar en cualquier cosa que aporte algo más al conocimiento acumulado hasta ese momento parece haber quedado estancada.
Solaris es un planeta muy interesante para la ciencia, muy especial. Primero por ser una rara avis estelar, ya que se mueve armónicamente entre dos estrellas, algo que en cualquier otro punto del universo observable significa órbitas erráticas que cercenan toda esperanza de vida sobre su superficie (¿hablamos de ‘El problema de los tres cuerpos’, por ejemplo?). Solaris, no obstante, mantiene una circulación gravitatoria tan extraña como perfecta, creando una estabilidad inesperada. Pero aún más peculiar que eso, o tal vez como consecuencia de ello, está ese inmenso océano que casi cubre la totalidad del planeta.
No es un océano realmente. Y aquí vamos con el gran protagonista de Solaris. No es agua, sino una masa viscosa que se mece y genera oleaje como un mar de blandiblú que, no obstante, parece dotado de unos poderes ininteligibles e inaprensibles. En él reside el gran misterio de este lugar porque, dadas sus reacciones, su forma de ‘moverse’ y su manera ¿de interactuar? con el entorno, nadie se pone de acuerdo a la hora de determinar que esa estructura sea un ser vivo, un animal, un ente de cualquier tipo u otra cosa. Casi toda hipótesis es tan posible como indemostrable. Obviamente no parece una máquina pero es capaz de crear estructuras temporales de dimensiones colosales con su fuerza; o de recrear miméticamente cualquier cosa al detalle, algo de capital importancia para el devenir de la historia. No obstante, tampoco parece responder ante los estímulos de los científicos. ¿Nos ignora, tal vez?

Por resumir: que ese océano, mar o como quiera llamarse es el alma del planeta, aunque todo experimento humano y todo intento de establecer algún tipo de comunicación, al menos consciente, es infructuoso. De hecho, el ‘Contacto’, ese momento añorado de saludo entre la Humanidad y los otros (o el otro) adquiere en este momento tintes casi casi religiosos: para eso parece que está quedando la solarística, para abonar un terreno yermo en el que, paradójicamente, son algunos científicos los que guardan celosamente la fe.
Stanislaw Lem ha construido una obra de una magnitud extraordinaria y con un alcance que apabulla. Entre los méritos que suman a la propia temática están la concisión extrema -menos de 300 páginas-, una claridad de lenguaje y una fluidez maravillosa y, por supuesto, una imaginación capaz de empaquetar casi sin fisuras un entorno que se saca de la manga porque sí y que describe de tal forma que cualquier lector podría asegurar que ha contemplado Solaris desde un picnic in situ.

Pero esta es una historia de personas, así que vamos a presentar a los tres humanos de la base solariana. Ellos son Sartorius, Sunat y Kelvin, que es a quien nos adherimos en la conducción de la narración. Subidos a sus pensamientos, miedos y reflexiones es como atravesaremos este viaje y viviremos, de primera mano, toda esa ruleta rusa sentimental y cerebral a la que te empuja la lectura y, por ende, la experiencia en el planeta. De sus pensamientos, de las conversaciones con el resto e incluso mediante la lectura de trabajos científicos a los que tiene acceso es cómo se van a ir planteando todos estos temas de los que hablábamos.
Cuanto más escribo, más entusiasmo siento al hacerlo y más claro tengo que este libro es de esos que invitan a leerlos una y otra vez, siendo cada vez mejor que la anterior. Que cada escena adquiere un matiz adicional, cada descripción te descubre algo, un detalle, una forma, un ruido o, por aquello de la introspección, una nueva reflexión sobre la que dar vueltas. Entiendo el éxito de este libro por lo que propone casi más que por lo que cuenta. Porque en definitiva la acción es bastante limitada, es decir, si uno espera que porque haya personas en un mundo extraterrestre van a proliferar las aventuras y los entuertos, saldrá decepcionado: Solaris es un planeta dinámico pero no tanto como para una novela pulp.
El mérito, por tanto, es el cómo se vive este planeta por parte de estos visitantes y esa angustiosa duda acerca de qué está pasando realmente allí. Ya han tenido tiempo de leer el libro, pero si no es el caso y no quieren enterarse por nosotros de lo que sucede, dejen en este punto este artículo. Porque de primeras, tanto Kelvin, que es a quien acompañamos, como nosotros, que vamos descubriendo todo a su lado, llegamos a una estación que está patas arriba, sucia, con todo el material desperdigado y los dos ocupantes que ya estaban allí aislados el uno del otro, aparentemente aterrorizados y sin soltar prenda de lo que ocurre, esquivos, lo que al nuevo le genera un temor inusitado: se supone, o eso quiere entender, que hay fantasmas en la base…
Fantasmas no. Pero sí presencias. Presencias inexplicables, tangibles, en cierto modo humanas, porque representan a personas que solo existen en lo más profundo de la memoria de cada personaje: recuerdos, traumas… Kelvin, por ejemplo, encuentra a su lado a su ex novia, a la que en cierto modo empujó al suicidio en la Tierra. ¿Cómo explicar, por tanto, que esté ante él, que le hable, que le abrace, que le acompañe en esta aventura sin que todo sea, como él piensa al comienzo, el delirio de una psique prisionera en un ambiente venenoso? ¿Es su culpabilidad la que la hace tangible? ¿Es el aire enrarecido del lugar?
Sea como sea, este ‘fantasma’ que cada vez es más real -”mejor incluso que la original”, reconoce Kev-, aparentemente inmortal y cada vez más presente, es algo que también le sucede a sus compañeros, por lo que cabe preguntarse si no será ese océano solariano el que, en su inescrutable inteligencia, esté tratando de comunicarse con ellos mediante esta treta. ¿O tal vez estudiarlos a su modo? ¿O hacerlos felices?, como también llegan a teorizar. Quid pro quo.
Toda la novela gira sobre la incomprensión y la incapacidad de comunicarse con una forma de ¿vida? que se rige por otros parámetros radicalmente diferentes a los que tenemos aquí y ante los que nuestros medios son absolutamente ineficaces. Eso da para reflexionar acerca de otros grandes temas que ya hemos visto en obras de corte similar, como la falta de humildad humana ante lo desconocido o el querer imponer nuestra visión antropomórfica a todo. Es lo que tenemos, vaya, y Solaris nos pone (un poco) en nuestro sitio.
